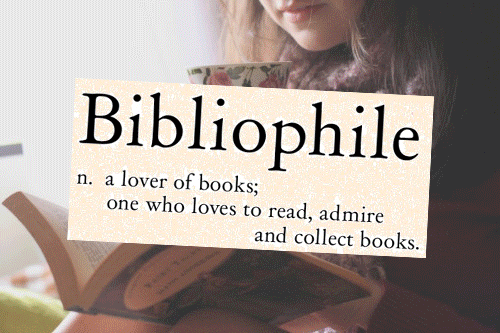Crónicas Circulares: Las escaleras de Belvedere I

CAPÍTULO I
W
W., o para ser justos, a quien por razones de discreción llamaremos W., había encendido su pipa y aspirado tan profundamente como si fuera lo único en que realmente tuviese que ocupar su mente, permitiéndose un momentáneo olvido para mirar hacia el mundo exterior por las rendijas de la persiana a medio abrir.
Se restregó las manos con un nerviosismo pasajero, haciendo un gesto de ansiedad para luego corregirlo con una sonrisa maltrecha y torcida. La sola idea le había resultado una estupidez: él no tenía por qué matar a ese hombre antes de que cayera la tarde y nada haría que lo hiciera. Además, ninguna de sus armas estaba nunca cargada, eso era un hecho.
Más allá de los cristales, abajo y cruzando la calle, todo parecía radiante de normalidad. El día agotadoramente caluroso tenía a los niños alborozados y jugando en el parque, bajo la atenta mirada de algunas mujeres que bebían refrescos mientras conversaban animadamente, asumiendo sus gestos, precisamente de los niños. La atmósfera densa y cargada anunciaba una tormenta, pero las nubes no se habían presentado en la debida cantidad aún. Los árboles, de los cuales algunos eran frutales, rebosaban a todo lo largo de ambos lados de la calle, y desde su despacho W. podía saborear sus perfumes mezclados en delicias con el tabaco que se quemaba. Abrió distraído la rendija que obstruía directamente su mirada y a lo lejos vio aproximarse el automóvil negro que estaba esperando. Algo después éste ya aparcaba en un cómodo hueco que el día domingo hacía natural frente a la entrada de la universidad. Aguardó un poco más a ver que de él descendieran las tres figuras – dos de ellas de traje oscuro, inapropiados a ese día –, antes de volverse hacia su escritorio. Tenía unos minutos más a solas antes de que subiesen las escaleras.
Adentro era diferente. La amplia habitación era húmeda y añeja, pero conservaba aceptablemente la temperatura que las máquinas regulaban y mantenían por debajo de la veintena de grados centígrados. El mobiliario había sido tallado con talento hacía un siglo y entre los libros que no dejaban espacio a ninguno más, se destacaban por sobre el resto unos bien preservados ejemplares de la legislación penal. Dos bustos de mármol rosado estaban uno a cada lado sobre su escritorio, enarbolados en sendas y diminutas columnas mucho más anchas que altas. Eran las figuras de sus predecesores en ese mismo despacho. Los dos primeros de hecho, la larga lista que les siguió estaba representada en el vestíbulo principal, donde había un lugar esperando a su propio simulacro pétreo.
Sus máximos diplomas pendían enmarcados con pulcros robles sobre la pared, dejando aún así suficiente espacio para alguna de sus aficiones que más orgullo le provocaban. A medio camino entre la ventana y su escritorio dos cajas vidriadas contenían una magnífica colección de mariposas, en gran mayoría recuerdos triunfales de sus cacerías africanas y amazónicas. Escoltaban a cada lado otro atril, éste con un gabinete de cristal aterciopelado en su interior que guardaba algunas de sus armas preferidas, entre las que destacaba una Colt americana del siglo XIX a la que maniáticamente lustraba todos los días después de atender los asuntos de su cargo.
Suspiró una larga bocanada entre una gran “O” labial antes de dejar su pipa en un platito blanco y encender automáticamente la lámpara de casco verde sobre el escritorio. Luego volvió a apagarla, al comprobar que había aprendido de memoria todas las partes importantes del informe y que la luz que llegaba del exterior no era del todo insatisfactoria. Eran una página más que diez en total, y exactamente una menos las que formaban ese maldito cuento. W. intentó imaginar todos los problemas académicos que muy pronto le llegarían instando a urgentes explicaciones por correo cuando menos, en persona cuando más, y que o bien inundarían el despacho hasta el techo con sus reclamos o bien sus oídos de las sañas oportunistas. Pero eso sólo después de las averiguaciones policiales y las lamentables exposiciones a los medios. Pasó las hojas rápidamente y sin leerlas, desde fin hacia el principio. Allí estaba impunemente impreso el título y el nombre de su autor, a quien había creído conocer alguna vez, a quien había dado su confianza para que ahora le hubiese traicionado, comprometiendo su reputación y posiblemente hacer tambalear toda su carrera. Tal vez incluso terminaría en la cárcel con él, compartiendo su celda como un burdo cómplice de la peor calaña, pues que ni siquiera podría explicar cuál había sido su grado de responsabilidad en el crimen.
W. sacudió la cabeza ante semejante idea. No tenía que ser así, de hecho, nada hacía pensar que hubiese ocurrido un crimen. Mal dicho. El crimen sí había ocurrido, pero en principio nada ligaba al individuo en cuestión, el profesor X., con el magnicidio, de no ser claro está, por una casualidad a todas vistas de lo más infame. Conocía muy bien a X. desde hacía años, pero eso no decía nada. W. había sido su profesor cuando aún dictaba frente a las cátedras de deontología y él siempre le había parecido de lo más correcto y comedido. Pero eso tampoco significaba nada en absoluto. Educado, discreto, puntual a las clases y sin haber provocado jamás un problema o un debate, así era X.. Un hombre imperceptible.
Esos son precisamente los peores, se dijo. Aunque sabía que no lo estaba comparando con nadie en particular, era sólo una de esas frases accesorias que vuelan en el aire, atravesando los pasillos como un rumor ubicuo a discreción, y que a veces parecen sonar muy apropiados. Como justamente ahora lo hacía.
El caso, sin embargo, no le dejaba muchas otras alternativas de acción. Lo entrevistaría, sacaría a la luz lo suficiente para desligarse del asunto él y a la institución que encabezaba; completaría el informe – tenía previsto llevarlo finalmente a unas cuantas y elocuentes docenas de páginas –, adjuntaría su impresionante currículo y el no menos ilustrativo historial de la bicentenaria universidad para llevar todo bien armado, envuelto en seda y con un moño de bonito color a la agencia gubernamental, pues el asunto con mucho había superado a la policía local. Entonces, y sólo entonces evaluaría qué mecanismos poner en marcha tangencialmente para intentar sacar ileso al sospechoso y evitar asociaciones suspicaces que más allá de lo legal mancharan a su fundación. Porque ante todo estaba la integridad de su institución, y no escatimaría en jabón de manos atendiendo a ese fin. Era todo lo que de W. podría esperarse y a lo más que expondría sus responsabilidades.
Revolvió el tabaco de la pipa sobre el platito y colocó más nuevo. La vitrina que había mandado traer recientemente de su casa – de hecho pasaba más tiempo en su oficina que en cualquier otro sitio –, se abrió con un leve chirrido. El ajetreo del traslado había desajustado algo que necesitaría aceite. Tomó dos copas y sirvió a ambos por la mitad con brandy.
X. bebería pues su situación así lo ameritaba, seguro era que lo necesitaba más que nadie. Pero, ¿bebería con la despreocupación del inocente o intentando ahogar el pecado de culpa? Era difícil, también podía ser a la inversa estribando de ello en la balanza el grado de su cinismo o paranoia.
La puerta se abrió dejando entrar un vaho caluroso antes de que asomara uno de los hombres de traje oscuro.
– El profesor X. está aquí, señor W. – dijo lentamente.
W. hizo un gesto alzando la copa para decir que sería recibido sin esperar. X. entró y la puerta se cerró a sus espaldas, dejándolos solos...
PARA SABER CÓMO CONTINÚA, SIGUE LOS ENLACES!